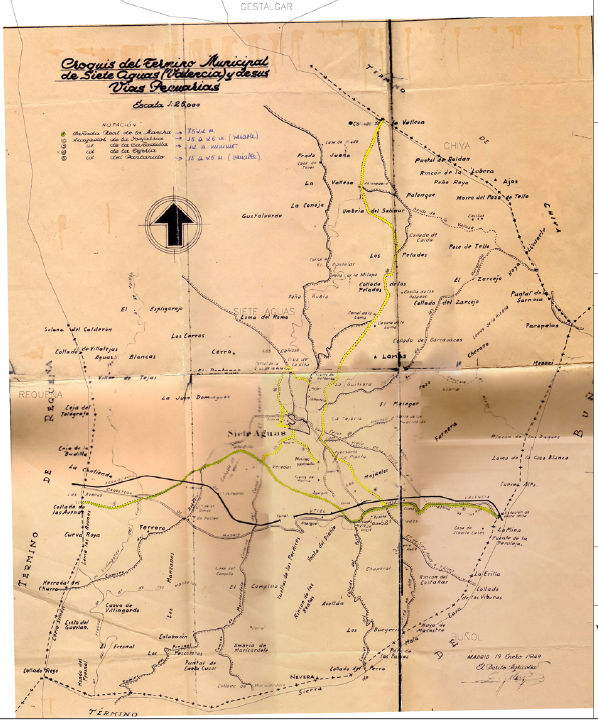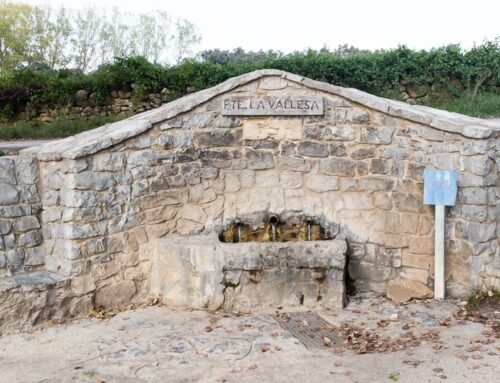Historia del vino en Siete Aguas
La presencia de la vid en nuestra tierras se remonta cuanto menos al siglo VI antes de Cristo, a juzgar por los numerosos restos arqueológicos de carácter ibérico de esta zona. Difundido ya con ánimo comercial en tiempos de los romanos.
En época musulmana era motivo frecuente en los versos de los poeta musulmanes valencianos de los siglos XI y XII. En la alta Edad Media el vino de Siete Aguas ya contaba con una gran fama y reputación, muestra de ello es el registro que encontramos en el Arxiu de la Corona de Aragó de Barcelona en la que el 12 de marzo de 1324, Teresa d’Entença, Senyora de Setaigües, solicitaba lo siguiente:
“De nós Infanta etcètera, al nostre fidel Martí Gil lloctinent d’alcalde al nostre Castell de Xiva, salut i gràcia, us diem i manem que una vegada vista la present ens trameteu a València una suma de vi que siga de Setaigües, el qual siga bo i bell i pur i clar i simple com aquell que volem tant el senyor Infant (Alfons, després Alfons IV de la Corona d’Aragó) i Nós (…)”[1].
Desde el siglo XIV hasta el siglo XIX el vino debió tener una producción bastante familiar. En 1844 Madoz reconocía que el terreno de Siete Aguas era quebrado, montuoso y de regular calidad, el cual producía trigo, cebada, avena, maíz, patatas, garbanzos y vino[2]. En 1861, Siete Aguas poseía 1862 hanegadas de viñedo. En 1862 la villa también disponía de una fábrica de aguardiente según Bailly-Baillière y Riera.
A finales de siglo XIX existía, de nuevo, un importante comercio del vino tal y como nos atestiguan las fotografías del maestro Miguel Crespo. Esta expansión vitivinícola favoreció en gran medida el crecimiento demográfico de Siete Aguas que llegó a tener en 1900, 1853 habitantes. Pero, la plaga de filoxera, que tuvo en Chiva uno de sus primeros focos debido a la importación de planta americana contagiada, atacó con gran virulencia en toda la Hoya de Buñol llegando a perder en 1921 todas las vides con pies europeos.
La reconstitución del viñedo en toda la comarca iniciada en los años diez del siglo XX experimentó un gran incremento hasta los años treinta. Esta expansión vitivinícola, debido a los grandes beneficios obtenidos por el alto precio del vino y las exportaciones a Francia, aceleraron las aspiraciones de estos municipios para llevar a cabo el proyecto de unir Valencia con Madrid por una línea ferroviaria que en los primeros años sería principalmente destinada a mercancías del vino. En los años setenta del siglo XX la vid cuenta en Siete Aguas con unas 400 hectáreas plantadas, elaborándose alrededor de 1.000.000 de litros de vino anuales.
La variedad que se cultiva es casi exclusivamente la Bobal, cultivándose otras variedades de uva blanca pero en mucha menor medida. En los años noventa la superfície cultivada se triplica y las hectáreas de viñedo llegan a 700. En 1995 funcionaba a pleno rendimiento la Cooperativa Vinícola, la cual vinifica unas 1.000 toneladas de uva y el vino que se extrae se dedica exclusivamente para la bodega local conocida como La Calda, la cual embotellaba un vino espumoso (parecido al lambrusco italiano) y que a principios del siglo XXI cerró por problemas económicos. Mientras tanto, en los años noventa vuelve a Siete Aguas, uno de sus hijos ilustres, el enólogo Jesús Requena, que es considerado el padre del vino albariño gallego.
Sus pruebas de microclima con vides gallegas, consiguen plantaciones de las variedades albariño y mencía y así establece la primera Bodega Artesanal de Siete Aguas. A partir de 2010 llegarán nuevas empresas locales de vino artesano que permitirán el renacer de la calidad de los caldos sieteagüenses bajo la etiqueta de bodegas artesanas.
(Investigación llevada a cabo por Josep Vicent Valero, con la colaboración de Manel Pastor.)
[1] “De Nós Infanta et cetera, al feel nostre Martí Gil tinent loch d’alcayt en lo Castell nostre de Xiva, saluts e gràcia, deym e manam vos que encontinent vista la present nos trametats a València una somada de vi que sia de Set Aygues lo qual vi sia bo e bell e pur e clar e simple con aquell vullam a obs del señor Infant e de Nós. E fets nos saber ço que costarà e Nós de continent trametrem vos he com aquell que el dit vi nos aportarà. E açò no mudents en nenguna manera. Scrita en Culleria a XII diez del mes dea març anno Domini Mº CCCº Xxº quarto”. Cancelleria, Registres de Jaume II, reg. n. 426, f14r. Arxiu de la Corona d’Aragó. Barcelona. Texto y transcripción cedido por cortesía del Licenciado en Historia Medieval, Manel Pastor i Madalena. [2] MADOZ, P. Diccionario geográfico-estadístico-histórico de España y las posesiones de ultramar. Madrid, 1844. Vol. XIV, pág. 386.